El festival de ideas más importante de Latinoamérica pierde impacto y audiencia al no saber renovarse. Conferencias laxas, desorganización y precios elevados son las marcas de esta última edición.
Hasta hace un par de años encontrar boletos para asistir al festival de mentes brillantes “La Ciudad de las Ideas” era imposible si estos no habían sido adquiridos con tiempo de sobra, incluso meses. Y los únicos descuentos eran aquellos que se ofrecían en las ventas por etapa, es decir, quienes compraban primero sus boletos podían hacerlo a un precio mucho menor, que aquellos que lo hacían en fechas próximas al evento.
La primera señal de alerta se encendió cuando a tan solo unas semanas del evento, no solo había entradas disponibles, sino que éstas tenían un porcentaje de descuento considerable; la única restricción que presentaban era que quienes adquirieran este tipo de boleto no contarían con el kit de bienvenida ni con el dispositivo de traducción simultánea para las conferencias en inglés.
En cuanto al kit de bienvenida, hace varias ediciones que dejó de ser atractivo. Lo que antes era una mochila de buena calidad llena de libros y objetos curiosos, ahora solo tiene promociones y chucherías sin mayor utilidad que la propaganda. Respecto al dispositivo de traducción simultánea, esta nunca ha sido precisa, y en más de una ocasión se han perdido importantes puntos dentro de una conferencia por la demora entre quien interpreta y quien habla.

A pesar de eso, a la Ciudad de las Ideas nunca le habían faltado tantos asistentes como en esta ocasión; el viernes, inclusive tuvieron que bajar a quienes tenían boletos de galería y mezzanine para ocupar las secciones más caras, y que por ser el primer día estaban prácticamente vacías.
La asistencia mejoró durante el fin de semana, aunque era claro que hacían falta ideastas, como son llamados los participantes de este festival- ya fuera por el costo elevado de las entradas, o por que los ponentes no entusiasmaban tanto como en años anteriores.
Además, las últimas ediciones habían logrado decepcionar a muchos participantes debido a los retrasos en la programación y a la inclusión de ponentes alejados a la temática y principios de la Ciudad de las Ideas. Los ideastas también han notado como, a pesar de pagar boletos más caros, se incluyen menos cosas en el festival; por ejemplo, la comida, que antes estaba dentro del costo de la entrada, y ahora solo da acceso a un área de food trucks, donde los precios son altos y la calidad baja.
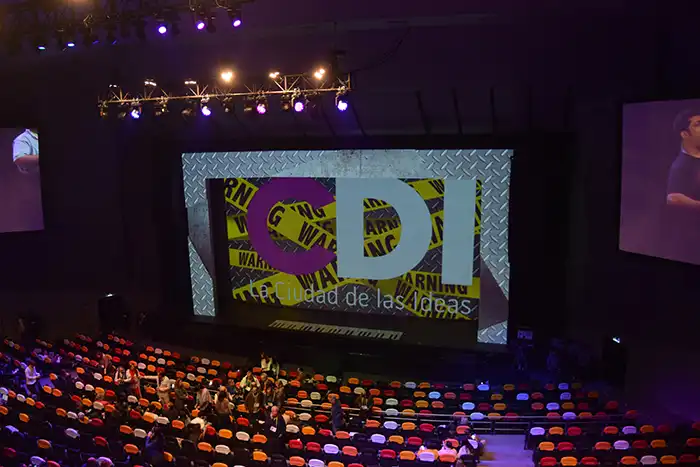
Otro cambio importante fue la elección de Gandhi por sobre el Fondo de Cultura Económica para manejar el stand en donde se pueden adquirir las obras de los autores invitados, y en el que tradicionalmente los escritores firmaban libros sin importar si eran comprados ese día o en ese local. El cambio no solo aumentó el precio de los textos, sino que limitó bastante a quienes pudieron acceder a los ponentes.
Todo esto podría ser insignificante, o menos importante, si el objetivo del festival –el intercambio de ideas y opiniones revolucionarias que cambien el mundo– se cumpliera de forma cabal, pero desde hace un par de años esto no sucede, y más bien se ha convertido en un foro social al que la gente va a fotografiarse para las secciones de sociales de los periódicos locales.
Como ejemplo de esto, basta mencionar las intervenciones con fines políticos que han tenido los últimos gobernadores de Puebla en el evento, e incluso la participación artística de José Antonio Gali Fayad quien, a petición de Andrés Roemer, inauguró esta feria de ideas brillantes cantando “Al Final” de Emmanuel.
Las preguntas que arden en la Ciudad de las Ideas
A pesar de todo, la Ciudad de las Ideas aún presenta algunos ponentes a los que vale la pena escuchar, y quienes, alejados de cuestiones políticas o económicas, ofrecen ideas realmente revolucionaras que en ocasiones ponen en aprietos a los anfitriones del evento.
El eje temático de esta edición estuvo inspirado en el libro Burning Quotes de Desmond Morris, y fueron las preguntas que arden o que incomodan (The Burning Questions). Aunque los bloques no estuvieron tan definidos como en años pasados, se podía identificar los temas generales que se trataban de acomodar en cada uno de ellos.
Uno de los cambios más significativos en relación a este punto, fue que secciones fijas, como Wunder18 y el Mex-I-can, fueron sustituidas por títulos de festivales anteriores, y hacer énfasis en los propósitos de cada una de estas categorías.

¿Qué nos hace inteligentes? Fue la pregunta de arranque para un bloque cargado de posiciones sobre temas tan contradictorios como la justicia social y el derecho a portar armas en Estados Unidos. La primera participante fue le empresaria Ping Fu, quien ha desarrollado un mercado sustentable de alimentos creados mediante tecnología de impresión en 3D, con lo que asegura un menor impacto ambiental, pero también la distribución de comida no perecedera en áreas de conflicto o poco abastecidas.
El economista John R. Lott Jr. trajo al escenario otra pregunta incendiaria al defender, desde una posición económica, el derecho a portar armas en Estados Unidos y explicar el mercado que estas generan no solo en dicho país, sino a nivel mundial. Aunque en una posición ética este argumento parece débil, los cuestionamientos y contraargumentos del estadounidense parecieron cambiar un tanto la percepción que el auditorio mantenía con respecto a este tema.
Uno de las mejores intervenciones estuvo a cargo de Seth Stephens Davidowitz, autor del libro “Everybody Lies” (Todos Mentimos), y quien explicó como a través de las búsquedas que realizamos en Google se puede tener una idea muy clara de la naturaleza de cada persona. El escritor habló sobre lo que revelamos en nuestra vida digital y como las empresas pueden hacer un perfil social de una población de forma bastante acertada, e incluso lograr manipular eventos políticos a través de la manipulación o el miedo.
Otro momento importante fue cuando la feminista y activista india Chetna Sinha, presentó Mann Deshi Bank, un banco operado por y para mujeres emprendedoras que no han tenido oportunidades en el sistema tradicional. La iniciativa partió de la experiencia de Sinha al no encontrar quien quisiera apoyar sus proyectos únicamente por el hecho de ser mujer, esto la motivo a buscar otras inversoras quienes, además de hacer negocios, quisieran contribuir al empoderamiento femenino en aquella región.

Una de las intervenciones más interesantes del evento estuvo a cargo de Barry Barish, Premio Nobel de Física por sus contribuciones al desarrollo del detector LIGO (Observatorio de Ondas Gravitacionales con Interferómetro de Láser).
El físico estadounidense explicó cómo las ondas gravitacionales son la mejor herramienta para estudiar el origen del universo y, aunque reconoció que la técnica está limitada, dijo que es probable que en algunos años alguien logré encontrar la respuesta a esa interrogante. Para dar una idea, recordó a Einstein y el tiempo que le tomó a la física experimental corroborar sus teorías.
Las fotografías de Carol Guzy, fotoperiodista del Washington Post y múltiple ganadora del Premio Pulitzer, constituyeron uno de los momentos más íntimos y gustados del festival. Su pregunta incendiaría fue ¿cómo lidiamos con nuestro trauma emocional a través de nuestras historias? La respuesta vino a través de su trabajo en tragedias, desastres naturales, conflictos internacionales, y finalmente, en el registro detallado que llevó del deterioro que el Alzheimer provocó en su mamá y su hermana.

Entre las secciones más gustadas por el público estuvo la de Mex-I-can –bloque dedicado al talento mexicano- en el que se presentaron Gerardo Jiménez, Luis Armando Bravo, José Villela y Piolo Juvera. Las ponencias fueron desde medicina, genética humana y biología molecular, hasta emprendimiento y psicología.
También en otras secciones hubo intervenciones que no emocionaron y que parecían fuera de la dinámica generada por participantes anteriores. Tal fue el caso de Chester Santos con su show sobre memorización y que parecía más una rutina de Youtube, que una ponencia en un festival de ideas brillantes.
Aunque todos los participantes aportaron conocimiento y talento, la mayoría de las pláticas no fueron realmente excepcionales, y la expectativa del público se pasó por completo a la presentación de la humanoide Sophia y del holograma de Pinchas Gutter.
Inteligencia Artificial ¿Puede el software sentir como un humano?
Uno de los momentos más emocionales dentro de la Ciudad de las Ideas fue la plática que mantuvo Stephen D. Smith con Pinchas Gutter, sobreviviente de un campo de concentración nazi, y quien estuvo presente gracias a la tecnología holográfica desarrollada por la Steven Spielberg Foundation, como parte de su proyecto para preservar la memoria sobre el Holocausto.
Aunque Gutter se presentó en persona al final de la entrevista, gran parte de las preguntas fueron respondidas por su contraparte holográfica. El proyecto busca rescatar la oportunidad de preguntar, fuera de un documental, las experiencias vividas por un sobreviviente del Holocausto de forma directa.
Para dar la sensación de una conversación natural, Gutter tuvo que responder a más de 2000 preguntas que le han hecho en miles de pláticas que ha dado a lo largo de los años en escuelas, museos y universidades.
Dentro de los planes para poder utilizar esta tecnología para preservar la memoria del Holocausto, está la de grabar a los sobrevivientes con cámaras 360 en los lugares donde ocurrió la tragedia y pedirles que narren su historia. Esto permitirá a los visitantes “pararse” en ese lugar, mientras escuchan lo sucedido allí en voz de una víctima.
Smith también habló sobre expandir esta propuesta de forma internacional para poder rescatar las voces dentro de las grandes tragedias de la humanidad, como la masacre de Nan Jing o la historia de los libertadores judíos.
El momento culminante dentro de esta ponencia en la Ciudad de las Ideas, fue cuando el holograma de Gutter rompió en llanto al recordar el asesinato de su hermana melliza, lo que hizo a los asistentes preguntarse sobre la complejidad emocional de este tipo de inteligencia artificial, y si esta respuesta estaba programada de esa manera o era espontánea.
Estas dudas se hicieron mayores cuando la robot humanoide Sophia, quien fue la siguiente exponente, contestó dudas sobre el futuro de la inteligencia artificial, los alcances de la robótica y el papel que ésta tendrá en el desarrollo de la humanidad. Las preguntas que respondió Sophia abarcaron muchos temas y nos hicieron pensar si los robots pueden sustituir a los humanos.
La inteligencia artificial desarrollada por Hanson Robotics fue la mayor atracción del evento y se hicieron largas filas para poder acercarse a ella, a pesar de que solo se permita una fotografía por persona, y nada de preguntas, ya que éstas estaban reservadas para medios que contarán con un contrato previo.

¿Debe permitirse el odio? El debate que incendió la Ciudad de las Ideas
Como parte tradicional del cierre de la Ciudad de las Ideas, cada año se hace un debate en torno a un tema polémico o que parezca no tener acuerdos sustanciales entre sus partes más enfrentadas. En esta ocasión se discutió sobre la tolerancia que debe o no tenerse frente a los discursos de odio y radicalización.
Los equipos compuestos por 4 integrantes plantearon argumentos que podrían servir como brújula para los momentos compulsivos y radicales que vive el mundo actualmente. Cabe destacar que no había equipos en favor de los discursos de odio, y que, por el contrario, la discusión se centraba en la regulación que debía ejercer el Estado sobre la libertad de expresión.
El equipo a favor de la regulación estatal estaba compuesto por Sergio Sarmiento, Ariel Gelblung, Axel Kaiser y Miguel Carbonell, todos latinoamericanos, y con una posición en la que limitaban la expresión a una tarea regulada por el Estado a través de actos judiciales o penales, y en los que la participación ciudadana era mínima o inexistente.

Del otro lado estaban Nadine Strossen, Frank Furedi, Brendan O´Neill y Zachary Wood, provenientes de Estados Unidos, Reino Unido y Hungría, y quienes afirmaban que las acciones para frenar los discursos de odio deben provenir de la sociedad civil y nunca del Estado, ya que esto último podría significar un control totalitario y parcial en referencia a otro tipo de ideas que pudieran ser contrarias al gobierno.
Por primera vez en una edición de la Ciudad de las Ideas, ninguna de las argumentaciones parecía obtener el favor del público ni de Roemer -quien era el moderador del debate-, lo que hizo que las posturas finales de los ponentes fueran un tanto débiles y que dejaran por fuera temas necesariamente ligados a los discursos de odio como son el sexismo, la religión, la raza y la clase, es decir, ni siquiera hubo acuerdo sobre quién debe frenar aquellas expresiones violentas o nocivas.
Las ideas desdibujadas
El nombre de las dos próximas ediciones de la Ciudad de las Ideas se dio a conocer durante el cierre de actividades, al tiempo que se anunciaba la puesta en venta de los boletos para el año siguiente con un precio especial por tratarse de la primera etapa. El evento a celebrarse en noviembre de 2019 tendrá el nombre de “This is Epic”, pero Andrés Roemer y todo su equipo tendrán que trabajar muy duro, y prestar atención a los enormes fallos que ha tenido esta edición, si en verdad quieren realizar un evento que merezca ese nombre.
Por el momento, lo único que parece épico es el precio de los boletos, eso y la falta de innovación en sus propias ideas. Quizá es tiempo de que el curador de la Ciudad de las Ideas, retome el control de su proyecto y vuelva a pensar en los orígenes que tanto éxito le trajeron en el pasado.
Esta crónica fue financiada con apoyo de CONACYT para el proyecto 295670 “Los Intangibles. Revista online”, de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia AC, como parte de la Convocatoria para Proyectos de Comunicación Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 2018.

